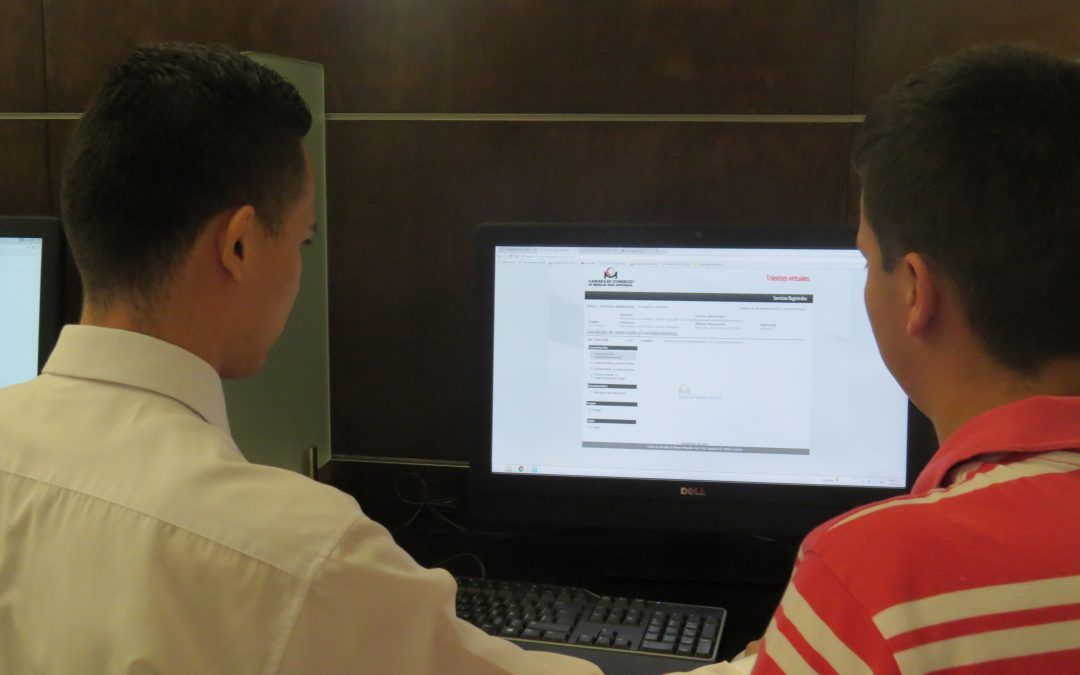Por: Juan Moreno
De pequeña, Luz Mery Ospina se divertía, como casi todas las niñas de su época, jugando a “la tiendita”. Desde hace apenas cinco meses regenta junto a su esposo “El Caney”, tienda ubicada en una esquina de la calle San Juan, donde los barrios Las Palmas y El Salvador tienen una frontera natural.
“El juego ahora es mi forma de vida y con esta tienda nos sostenemos con nuestro hijo”, dice ella, mientras atiende a una vecina que llega pidiendo un pan de mil, que Luz Mery saca de un paquete, descompletándolo. ¿Todavía hay pan de mil? Le pregunto, asombrado. “Sí, pero dentro de poco creo que va a subir porque todo está muy caro”, dice ella.

Uno de los encantos que tienen las tiendas de barrio es precisamente ese, que te pueden vender al menudeo, por porciones, por ´cunchitos´. “Vaya mire a ver si en un supermercado o en las tiendas esas grandes le hacen esa”, afirma convencido Luis Alberto Ocampo, que hace un año tiene una tienda, la Laom (por sus iniciales) en un local pequeñito del Barrio Colon. Ocampo, que antes administraba tiendas ajenas, ya le tiene la mano cogida al oficio de tendero y sabe muy bien lo que quieren sus clientes, tanto, que se acerca un parroquiano a la tienda y antes de que entre me dice, “este señor, por ejemplo, quiere un tinto y un cigarrillo”, y en efecto, el cliente repite el pedido y pregunta que si el café está bueno. “Yo atendí bares también, imagínese si sé hacer café. Y vea le encimo el endulzante para que no se enferme”, apunta. Y es que esa es la clave. Definitivamente el cara a cara con los clientes es fundamental y el elemento más desequilibrante que tienen las tiendas de barrio.
En otro sector del centro, una nena se acerca a la reja que separa la entrada del mostrador de Mr. Jeffer, la tienda que montó Yuseny Atehortúa, con su hermana, en Bomboná. Llegaron del municipio de Guadalupe a hacer vida a Medellín, hace veinte años se quedaron sin empleo y decidieron adecuar la entrada a su vivienda como una tienda.
La niña, de unos diez años, trae un sobre vacío de Frutiño con sabor a salpicón. Pregunta que si hay de ese. Yuseni busca y le dice que hay de todos menos del que busca la pequeña. Le dice que el de limón es rico también y la chiquilla, vacilante, lo acepta. Paga y al recibir la devuelta dice que si le alcanza para un bombón. Yuseni le dice que no, pero que sí le puede dar un Coffee Delight. La niña lo acepta y así termina la negociación. Todos felices. Estos tratos, son imposibles en un almacén de cadena.
“En un almacén de cadena nadie te conoce, aquí llamamos a los clientes por el nombre y yo sé cómo les gustan las cosas, de qué tamaño y cantidad y les vendo lo que necesitan, un metro de cinta, panela partida, una bolsita de jabón para una sola lavada en mil pesos”, afirma Luis.
Los fiados, el dolor de cabeza
Nuestros tres invitados dicen que lo más difícil del oficio son los horarios. Luz Mery, la de El Caney, dice que su esposo abre la tienda poco antes de las cinco de la mañana y que ya hay clientes esperando un tinto o algo para desayunar. “La hora de cierre depende, porque como tengo mesitas afuera, hay gente que se queda un buen rato tomándose su cervecita y hay que esperar a que se vayan. Eso sí, el domingo cierro temprano en la tarde para poder tener vida”.
Luis Alberto también abre temprano, a las 6, y cierra más o menos a las 9 de la noche. Yuseni ha tenido jornadas hasta de 16 horas, según la demanda. Pero gracias a ese esfuerzo logró salir adelante con su hermana y los hijos de cada una, uno de ellos, abogado con especialización gracias a Mr. Jeffer, nombre puesto en honor a Jefferson, el muchacho del que se sienten orgullosas ellas.
Pero los fiados son el problema. De hecho, cada una de las tiendas tiene su aviso anunciando que no se fía la mercancía. Luis Alberto dice que llegó a tener 1.5 millones en cartera. “Ah, yo más bien boté el cuaderno y arranqué de cero, aunque algunos clientes sí pagaron, pero esa no la vuelvo a hacer”.
Lo mejor, el contacto con la gente
Sin dudarlo, la respuesta a esta pregunta fue la misma por parte de todos. Ese contacto con el cliente, con el vecino, el hacer amigos y la conversación permanente es lo que más les gusta. “A mí no me conocía nadie en el barrio cuando llegué”. Hoy, con la tienda, los conozco a todos y a nosotras nos dicen las monas y nos tienen aprecio. Eso es lo mejor de mi trabajo”, dice Yuseni.
Luz Mery dice que no siente el cansancio, que le gusta hablar con los clientes, que la llaman por su nombre y ella también se acuerda de ellos, sabe qué les gusta y asegura que es feliz con lo que hace, como cuando era pequeña y como todas las niñas de su edad, gozaba jugando a “la tiendita”.
También puede interesarle: El centro: un territorio lleno de contrastes