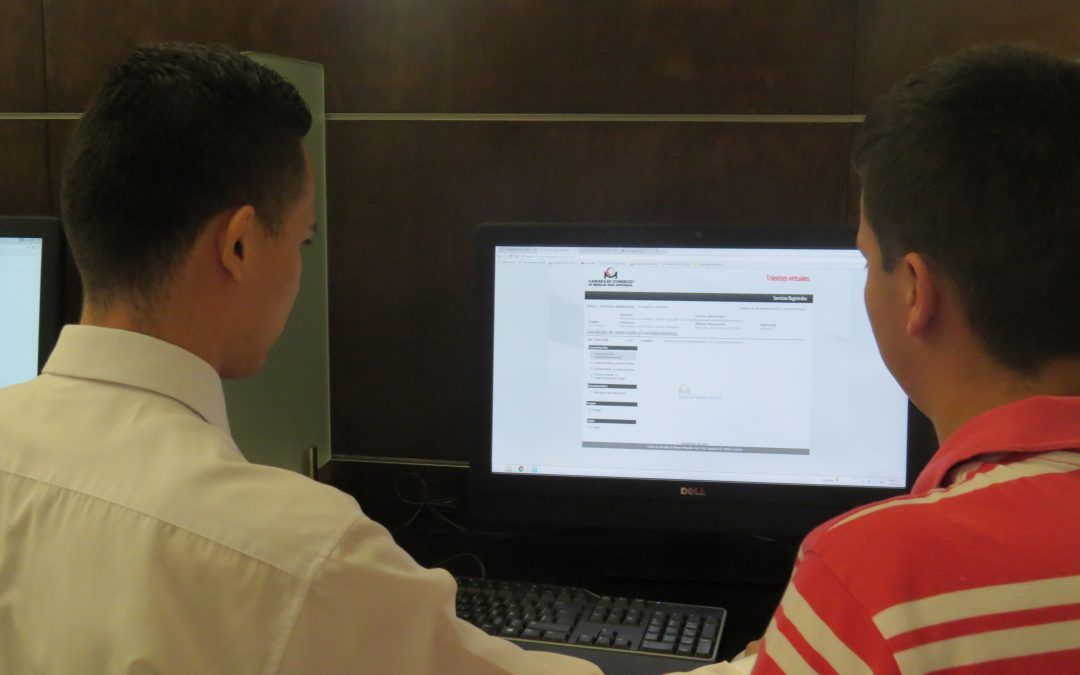Nico y su novia Erika llegan caminando desde la Avenida La Playa. Orientados por un mapa impreso, a la vieja usanza, localizan el Museo Casa de la Memoria y se acercan a su moderna edificación en el Parque Bicentenario.
Los dos rubios están haciendo una travesía por Centro y Suramérica. Salieron desde la cómoda Rotterdam, en Holanda, hace un mes y medio, con el ánimo de conocer de primera mano “las gentes y las historias de esta zona del mundo, porque una cosa es la información que recibimos y otra muy distinta la que se ve aquí”, me cuenta Nico en un español que trata de dejar el acento de la península ibérica.
Por eso decidieron visitar el Museo, porque les hablaron de que allí se encontraba el cómo y el porqué de lo que nos pasó hace 50, 40, 30 y 20 años. Cómo pasamos de ser un país anónimo o solo conocido por nuestro café, a una espiral de violencia que hizo trizas a varias generaciones en el campo y la ciudad.
Ellos, respetuosos avanzan por cada sala, observando y escuchando momentos y testimonios de lo que ocurrió con la tierra arrasada. Observan cautelosos las líneas de tiempo que cuentan un hecho más atroz que el otro y callan al final para mirarnos a los locales con una mezcla de asombro y compasión. Luego, se van a disfrutar de Medellín, la ciudad que por muchos años tuvo que cerrar sus puertas al turismo que ellos hacen.
También vienen personas de la ciudad, del departamento y estudiantes muy jóvenes. Algunos recuerdan hechos puntuales, otros apenas se enteran y los más despreocupados, no dimensionan lo que vivimos décadas atrás.
El Museo Casa de la Memoria debería ser un lugar obligado para todos, porque la memoria es la facultad de recordar lo pasado, las huellas y los significados. De valorar lo que para muchos es una simple anécdota. Aquí se entera uno de noticias viejas, que si no se conocen, pueden seguir siendo malas nuevas.